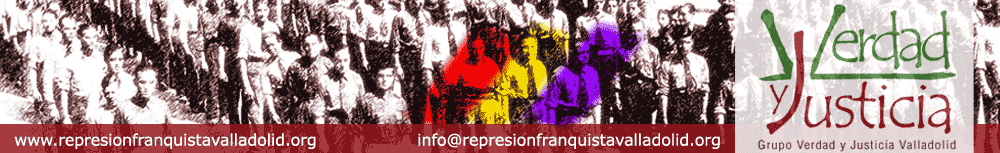El Plazo, inspirado en la vida de Luis Orobón.
Hoy publicamos un relato de Felipe Orobón titulado “El Plazo”, inspirado en la vida de Luis Orobón, militante de CNT y hermano de los destacados anarquistas Valeriano y Pedro Orobón.
Agradecemos a Felipe Orobón el regalo que nos hace, y estamos seguros de que a todos os gustará y os interesará, como ha hecho con nosotros

El plazo
Es una historia como hay tantas; quizás un poco más alargada que otras. Comienza en un presidio de cualquier país, después de un golpe de estado y de una guerra civil. En el penal se hacinan miles de perdedores, en su mayoría condenados a muerte por los ganadores.
A pesar de sus condenas pendientes de ejecución, los reclusos comen, comentan la actualidad, hacen chistes, estudian en los pocos libros que consiguen, traban amistades y enemistades, miran largamente a las mujeres de la cárcel femenina al otro lado de la calle cuando se asoman a las ventanas, sombras de un deseo desdibujadas por los barrotes. Los presos son de todo tipo, jóvenes y mayores, de familia acomodada o pobres. Los defensores del viejo régimen civil derrocado en el país fueron gentes de todas las clases sociales y de diversos ideales, y todos ellos sufrieron una derrota irremediable ante una revuelta militar que no tuvo problemas ideológicos para volver las armas contra la propia nación que las pagó.
A los tres años de darse por cerrada la contienda, con el triunfo inevitable de los uniformados, aún seguían ejecutándose aquellas condenas, si bien a un ritmo cada vez más lento. Si en la primera época, durante la guerra, era frecuente ver partir cada mes a treinta o cuarenta presos en dirección al paredón de fusilamiento, ahora las sacas se esparcían irregularmente a lo largo del año. Fuera por odios personales, por los meandros burocráticos, los atajos de la muerte o algún otro factor misterioso cuyo significado escapaba a la lógica de los condenados, de vez en cuando los guardianes ordenaban a cinco o seis internos que salieran „para un traslado“. Por el tono los reclusos advertían en seguida que aquel traslado significaba un cambio de mundo.
Aquel año, un atentado realizado por los escasos guerrilleros aún activos en el país costó la vida a un preboste militar; la represalia no se hizo esperar. Esta vez, para dar ejemplo, los guardas formaron en el patio a los presos y leyeron en voz alta los nombres de veinte. Era un treinta de abril.
Dos de los presos, Marín y Alberto, llevaban el mismo apellido a pesar de no estar emparentados. Ambos habían intentado en su ciudad de provincias enfrentarse en vano al ejército insurgente. Marín, con poco más que su idealismo de los veinte años, apostado detrás de una endeble barricada. Alberto, con la experiencia de sus sesenta años y una escopeta de caza que tampoco le sirvió para gran cosa. Luego de unas pocas descargas de fusilería, la barricada cayó en manos de los soldados, ambos vecinos fueron llevados a presidio, juzgados ante un tribunal militar y condenados sumariamente a la pena máxima. Desde entonces habían pasado seis años en el penal, a la espera de una ejecución o de un indulto que nunca llegaban. Tener en común aquel destino entre paréntesis les hizo amistarse como hermanos inseparables.
La mañana de la represalia, el oficial de turno fue leyendo los nombres de los formados. Cuando pronunció el de Marín éste sintió nublársele los ojos. Fue a salir de la fila cuando sintió vivamente una mano en el hombro y una voz templada que lo retuvo: „muchacho, ni te muevas, te regalo cincuenta años, éstos ni se dan cuenta“. Era la voz de Alberto, que abandonó la fila en su lugar y se incorporó al grupo de la ejecución. Los oficiales, manejando una lista mortal emborronada, no se percataron del cambio. Media hora después, una descarga contra el muro exterior del penal segó las veinte vidas.
Así comenzaron para Marín los cincuenta años de vida regalados por alguien que quiso morir en su lugar. Jamás olvidó esa fecha ni las generosas palabras del amigo. A los dos inviernos de aquel fusilamiento subrogado, un indulto de Navidad le hizo salir a la dudosa libertad de un país plenamente a merced de sus oligarcas y sus militares. Y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, el régimen de vigilancia policial instituido después de la guerra también procuró que no olvidase el pasado: Marín era detenido regularmente en su domicilio cada treinta de abril, junto con otros antiguos „desafectos“. Alguna tenebrosa autoridad quería asegurarse sin duda de que aquel excarcelado no contribuyese a celebrar el 1 de mayo. La policía política tocaba así año tras año a la puerta de Marín, todas las tardes de un treinta de abril, lo arrestaba, lo conducía a comisaría y lo volvía a poner en libertad el dos de mayo por la madrugada, cuando consideraba pasado el peligro de asambleas y desfiles obreros subversivos.
Los años pasaron y fueron contundentes para todos. Cuarenta hicieron falta hasta que murieron -de vejez y en su cama- los militares que habían diezmado el país. La dictadura se suavizó. La policía incluso dejó de llevarse los treinta de abril a Marín detenido, para alivio de su familia. Su mujer y sus hijos habían asistido durante años impotentes a la extraña ceremonia del final de abril, el lúgubre sonido del timbre y la siniestra presencia de unos policías de paisano, siempre de negro y con lentes oscuras, que se llevaban a aquel padre de familia de pasado sospechoso. Ahora podían quizás comenzar a olvidarlo, pero un aire tenso de inquietud y ansiedad, como un aviso fatal, rondaba la casa en aquella fecha estremeciendo la piel de todos.
Sin más detenciones políticas, con nuevo gobierno, manifestaciones permitidas el primero de mayo y la memoria soterrada de los viejos horrores, vivió el país la nueva época. En casa de Marín, solo la mirada melancólica de un padre próximo a cumplir los setenta recordaba de vez en cuando a los familiares el viejo rito del arresto anual. Pero un treinta de abril por la tarde -Marín leía en su dormitorio- volvió a sonar el timbre inesperadamente. La hija mayor se levantó del salón para abrir la puerta y llegó al tiempo que la madre desde la cocina. En el rellano no había nadie, solo una corriente extrañamente fría recorría el patio de escaleras desde la entrada del portal. La hija se asomó al pasamanos, lanzó una mirada a los escalones vacíos que descendían desde su tercera planta hasta la calle y se volvió para decir a su madre „algún bromista“. Entonces oyeron claramente la voz de Marín desde el dormitorio:
![]() Claro, son cincuenta exactos. Ahora mismo, Alberto.
Claro, son cincuenta exactos. Ahora mismo, Alberto.
Cuando entraron en el cuarto, Marín yacía vestido sobre la cama, con esa inmovilidad absoluta que únicamente tienen los cuerpos de los muertos. Los ojos, muy abiertos, no tenían expresión de espanto, sino de agradecimiento.